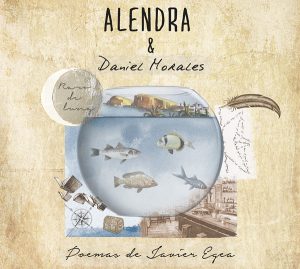Los griegos solían decir que la gente en necesidad son los embajadores de los dioses. Aunque ustedes sean llamados holgazanes y pordioseros ustedes son en realidad los Embajadores de Dios
Peter Maurin
Todos tenemos en la familiaridad de nuestra casa un mendigo. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cuándo lo conociste? O, ¿qué día lo dejaste como medio herido y en silencio en tu intimidad? Desde muy pequeño he tenido en casa mendigos. Desde papeles viejos donde escribía algo parecido a mis primeros versos, hasta personas que mi padre recogía de la calle o que tocaban a nuestra puerta y allí pasaban la noche al cobijo del frío incomparable, (recuerdo que yo no entraba en calor hasta que no temblaba la nieve hierática bajo la luz blanquecina de una farola intermitente). ¡Tuve la suerte de que hasta un verano entero limpió y cocinó mi madre en mi casa para uno de los mendigos!
Uno de mis mendigos preferidos era un poyete que había junto a una fuente y que estaba como resguardado de tanto frío como tenía mi indigente íntimo, era algo así como una máscara que me ponía para hablar con los demás, que además de ser máscara tenía mucho de personaje menesteroso. De hecho, mi mendigo se encorajinaba cada vez que en mi casa me compraban algo flamante. Era extraña la sensación de pulcritud de los cordones de unas zapatillas nuevas o unos pantalones de algodón grueso con los que no me terminaba de identificar, hasta que el tiempo y algunos trucos que había experimentado aceleraban en él la sensación de viejo y usado. La presencia que me prestaban por las calles austeras de mi pueblo era como el tiempo que nos había tocado vivir: vieja y gastada, transmutando todo a mi alrededor: farolas, puertas bajas y estrechas con la llave corpulenta y grande puesta en la cerradura por fuera, charcos donde la lluvia dormía estancada las contradicciones propias del agua: dar vida y quitarla; quiero decir, que todo se iba convirtiendo, al paso de mis pasos de niño mendigo, en unos pantalones de pana con apariencia de vejez apresurada. Esta transformación venía a ser como si un puñado de empuñaduras de claridad y de madera antigua te sostuvieran al mundo. Y todo estaba en orden como una paz que hubiera doblegado la incertidumbre hasta hacerla exigua. Ya en esos años había leído una adaptación del viaje de Ulises. Tras años largos de guerras y mentiras, al decidir volver a casa, hacer el viaje de regreso, Ulises no encontró mejor manera de volver a enamorar a Penélope que ponerse su mejor traje, es decir, desvestirse, quedarse en lo más auténtico de uno, lo que nace del silencio y de la mirada a la intimidad que uno se echa así mismo con el amor más grande posible. Entonces vestido de mendigo quiso volver a enamorar y pedir perdón.
Los otros saben, los otros a los que le importamos: los que nos aman por supuesto, pero también los que nos odian, quiénes somos realmente en el alma.
Pienso que el alma tiene una puerta principal y que ella misma es un mendigo.
He leído estos días que Leopoldo de Alpandeire, fraile del siglo XIX, iba a las casas a pedir caridad para los pobres, y que en una ocasión llamó a una puerta y el hombre que le abrió le escupió en la mano abierta al fraile, entonces Leopoldo dijo: “Esto es para mí, ahora deme limosna para los pobres del orfanato”, mientras le tendía la mano. Esta historia es conmovedora, es el abajamiento más profundo por los que nada tienen. Pocas acciones, pocas cosas más transformadoras que una vida así.
Lo conocí en una calle larga de Granada, la misma en la que está situada la iglesia conocida en mi ciudad como la iglesia de fray Leopoldo. Me lo presentó Marisol, mi hermana mayor, que tiene una especial sensibilidad para atender los mendigos que todos llevamos dentro. Estaba lleno de ausencia y eso me llamó mucho la atención; se lo noté especialmente en los ojos vidriosos y en la manera abandonada de coger la litrona de cerveza. Cuando le llevaba una, muchas veces para bebérnosla los dos, la dejaba detrás del tronco de un árbol ya mayor para que se mantuviera fría. Su perro, al que realmente nunca conocí, era el único que lo esperaba en casa. Yo también lo esperaba a veces en esta calle. Detrás de su rostro severo y compacto había un mar de estrellas que se encendían por la noche: una vez, sentados en la acera, las pude ver; los faros del coche, al que se disponía a señalar donde podía aparcar, le alumbraron la mirada robusta. Cuando volvió le dije: -He visto las estrellas de tu cara, las que tuviste en otros tiempos-. Y me devolvió un par de lágrimas bajando por los surcos (como los que hace la pana en un pantalón) y la multitud de cicatrices de su rostro. Ahí empezó el latido en mi corazón de esta canción que luego la escribí quince años después.
El mendigo anda solo y sin calor de nada, su contrato con la vida es la vida misma, y aunque hay muchos tipos de mendigos yo prefiero el que ha elegido serlo, no al que la explotación en el trabajo o la imposibilidad de encontrar uno lo han llevado hasta ahí, sino el que en su trabajo es un mendigo, el que sabe que la vida está para darla al proyecto de lo común, y para que te atraviese el amor a uno y a los otros: eso que está al fondo de todo. Un mendigo sabe que no está solo.
Después de todo, mi mendigo duerme en mi cama y no le importa que mi miedo necesite todas las sábanas para taparse, después de todo, mi mendigo me cuida mucho mejor que yo a él. Después de todo, mi mendigo es un viento en invierno que sabe todo los desnudos de mi frío, sobre todo el primero, y orea toda mi ternura con la gente y las cosas que son mi vida.
El mendigo de las estrellas
No sabía leer,
soñaba que ella un día
le escribiría.La ausencia arrendó su alma, su alegría,
con vistas
a aquellos ojos que fueron su vida.Sentado bajo las estrellas de cualquier noche
silbaba la melodía de la soledad,
la canción pobre que es un bono para llorar.Se sientan a la mesa
las deudas, las preguntas
que durmieron sin cenar.Luego un paréntesis
de luz quebrada.La madrugada dejó sus manos vacías, preñadas de noches
y nada. Ruido, rostros de coches
pasan de largo, más allá de la esperanza que
vela su salud mala en un banco con dueño.Ella lo espera a un hilo de luz de su sueño.
Un día te despierta
en el pecho la tristeza,
larga, blanca de hospital.A tu entierro el frío,
y el Bernardo
pagó los gastos.– En el bar sin tí la ‘champions’ no será lo mismo
– La soledad por dentro nos ha herido.
– El FAS no le daba siquiera para tirarNos agarramos de la mano y juramos
cuidar de Siervo mientras tú y yo vivamos.Colmillos de rutina
a los lobos hoy me acechan
en la sangre, la orfandad.
Letra: Antonio J. Caballero y Carlos Caballero
Música: Álvaro García